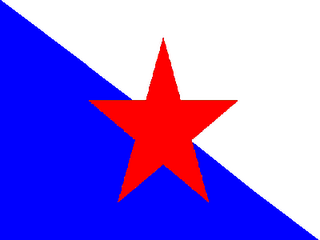El hombre, sentado y acomodado ya en su asiento correspondiente de la clase business del vuelo chárter con destino a Amsterdam, sacó de su bolsillo la cartera donde guardaba su preciado tesoro: una entrada para la final de la Copa de Europa que se iba a disputar el día siguiente, el 20 de mayo de 1998, que disputaba su equipo del alma, el Real Madrid, frente a la poderosa Juve turinesa. A su lado, sus tres amigos, madridistas hasta la médula igualmente, se acomodaban en sus asientos. Común a todos ellos, el hormigueo que ya se había apoderado de ellos, un cosquilleo que les convertía a todos en un manojo de nervios. Una final de la Copa de Europa. La Final. Con mayúsculas. Ninguno de ellos se acordaba de la última victoria del Madrid en la Competición de Competiciones. Alguno, ni siquiera había nacido cuando el Madrid yé-yé, con Gento a la cabeza de una brillante generación de futbolistas españoles, levantaba la orejuda en Bruselas, la Sexta. Aquellos futbolistas habían cerrado el glorioso ciclo de victorias del Real en Europa, ciclo iniciado por un equipo mítico que está grabado con letras de oro en el imaginario colectivo de cualquier aficionado al fútbol.
Ilusión. Ése era el sentimiento que anidaba en sus corazones. Y en el de millones de madridistas que, unidos por el viejo orgullo de pertenecer al equipo más importante del mundo, impulsaban con su ánimo a su equipo. El viejo orgullo de campeones que volvía a aflorar de nuevo en la cita más vibrante a la que el madridismo puede acudir. La final de la Copa de Europa, el día en el que el equipo más laureado del mundo iba a renovar de nuevo su pacto con la Historia.
Aquel día por la noche llegaron a la capital holandesa. La Venecia del norte les recibía florida, primaveral, inundada ya por miles de tifossi juventinos y, sobretodo, de miles de hinchas madridistas que exhibían alegres y orgullosos las banderas y bufandas de su club. Se instalaron en el modesto hotel del centro de Amsterdam e, ilusionados y nerviosos, se aprestaron a dormir un poco para recibir con energías el gran día.
Inmersos en una colosal marea humana que marchaba en la misma dirección, los cuatro copañeros andaban, contentos y con ánimo, hacia la joya arquitectónica de la capital neerlandesa: el aRena de Amsterdam. El fabuloso y moderno feudo del Ajax acogía aquella final entre dos colosos del fútbol mundial. El Real Madrid volvía a jugar el partido más importante del año después de la derrota en París, en 1981, ante el Liverpool. Con un entrenador sentenciado, con un vestuario criticado y polémico que había firmado una Liga desastrosa, el Madrid se conjuró para ir superando, uno tras otro, a durísimos equipos alemanes, entre ellos el vigente campeón, para plantarse, de manera sorprendente, en la finalísima de Amsterdam. Enfrente, la Vechia Signora, el equipo más fuerte de Italia que llegaba como favorito a la final, con Zidane y Del Piero como estandartes de un equipo que los analistas preveían barrería al Madrid de Seedorf, Hierro, Panucci, Mijatovic y Raúl.
Una hora antes del partido, los cuatro amigos se acomodaron en sus localidades. Estaban en la curva de la grada donde se encontraban la mayoría de los hinchas españoles. En el graderío, la superioridad numérica era clara a favor de los madridistas. Los italianos eran menos y estaban más callados: era su tercera final de la Copa de Europa en pocos años. Los españoles, por contra, no paraban de cantar, de animar a voz en grito al club de sus amores, entonando viejos y emocionantes cánticos que ponían la carne de gallina a cualquier madridista que los estuviera escuchando. Estaban convencidos. Habían esperado 32 años para ver este momento. Era el día en el que su equipo recuperaría el cetro del fútbol europeo. Los cuatro, entusiasmados, se unieron a los cánticos. El primer gol de la final ya lo habían marcado ellos.
A la misma hora, a muchos kilómetros de distancia de allí, en España, en una modesta y humilde casa de clase media, otro hombre, el padre del aficionado que animaba a su equipo en Holanda, se sentaba en el sofá, frente al televisor. Nervioso, no había parado de dar vueltas y más vueltas por casa. Había comprado casi todos los periódicos, deportivos o no, y casi ni los había leído. Al igual que su hijo, la ilusión podía con él. Había vivido y disfrutado con el legendario Madrid de Di Stéfano, Gento, Puskas, Rial, Kopa...Y había sufrido también aquellos 32 años de frustración europea. Todas las generaciones de madridistas habían visto cómo los sucesivos equipos que siguieron en el inexorable curso de la Historia a aquel grupo de genios fabulosos se estrellaban, una y otra vez, ante equipos con la mitad de leyenda y palmarés que el Real. Una y otra vez. Y la Séptima, se iba convirtiendo, poco a poco, en un objetivo casi mítico, una obsesión instalada en el corazón del madridismo, por más Ligas, Copas y Uefas que fueran cayendo. Y ésa urgencia histórica podía ser, aquel 20 de mayo, resuelta por fin.
A su lado se sentaba su nieto, cómo no, vikingo, ataviado con su camiseta de rigor. A la espalda, el 8, y rotulado encima, un nombre: Mijatovic. El abuelo miró a su nieto y se prestó a ver un partido que no sabía todavía si podría terminar de verlo.
En el aRena de Amsterdam, una impresionante bandera española se desplegada, apoteósica, en el fondo madridista. Los cuatro amigos se miraron, conteniendo los nervios y la emoción, cuando salieron los dos equipos al terreno de juego. Con el himno, un escalofrío recorrió a padre, hijo y nieto. Empezó el partido. A cada acometida de la Juventus, por nimia que fuera, un nudo se cerraba en la boca del estómago del viejo. En Amsterdam, su hijo tenía el corazón en un puño y vibraba, saltaba, gritaba cada vez que el Madrid se acercaba a la meta de Peruzzi, o cuando Zidane sacaba la escuadra y cartabón y guiaba a los italianos hacia Ilgner. Pero la defensa aguantaba bien.
Y así, entre tensión, pasión y emoción, iban pasando los minutos. Hasta que llegó el minuto 22 de la segunda parte. Panucci sacaba de banda en los tres cuartos de cancha por la derecha del ataque blanco. Seedorf se la devolvió. El lateral subió la banda, aguantó a Pessotto, amagó con centrar, avanzó y centró al área. Los ojos del viejo, del nieto y del hijo llevaban en volandas a esa pelota. El balón sobrevoló el corazón del área italiana buscando a Morientes. Salió escopeteado hacia atrás, y en la fronal la recogió Roberto Carlos. "¡No tires!" salió de la boca del viejo, que, sentado en el borde del sofá, agitaba las manos en ademanes desesperados y echaba espumarajos por la boca. Su nieto, a su lado, parecía un zombi siguiendo sin respiración el transcurso de la jornada. Pero el brasileño tiró. El balón rebotó en un defensa y le cayó a él. No podía ser de otra forma. Mijatovic recogió la pelota, recortó magistralmente al portero y remataba a media altura con la zurda. ¡Gooooooool! El clamor tronó en Amsterdam, en España y en todo aquel sitio donde hubiera un madridista. La locura se desató sin contemplaciones en el estadio. El viejo saltó del sofá con una agilidad que creía perdida. Agarró a su nieto, lo alzó, volvió a gritar. Su hijo, en el estadio, se abrazó a cuanto veía por delante. Habían marcado. El sueño estaba más cerca.
Un rato después, mientras Sanchís honraba a su padre y levantaba, ante el éxtasis demencial de todo el madridismo, la Copa de Europa, la primera en color, una lágrima caía por la mejilla del viejo mientras su nieto saltaba y brincaba por el salón de su casa. En el campo, su hijo alzaba, orgulloso, su bufanda con el escudo de su club. En todo el estadio se alzó un grito de júbilo desmedido. En España, cientos de aficionados exultantes tomaban al asalto fuentes en las que celebraban la conquista. En Madrid, la Cibeles recibía sonriente la visita que más había esperado. 32 años. Una masa eufórica zarandeaba banderas, camisetas y bufandas al cielo estrellado de Madrid. Eran campeones. En todas las sedes y centralitas de todos los medios de comunicación de España la noticia eclipsaba cualquier otro suceso. Casi todos los pueblos de España albergaban en sus calles a grupos de hinchas felices. La Séptima ya era nuestra. Por fin. 32 años después, todos los grandes de Europa miraban desde abajo al Rey de Reyes.
Un 21 de mayo de 1998, un país entregado rendía homenaje a unos héroes que habían hecho felices a una generación de madridistas.